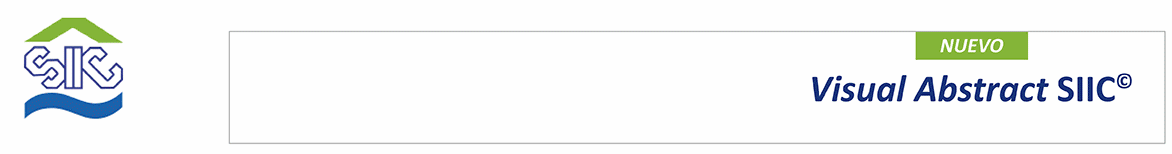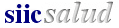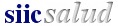Informes comentados
 Farmacología
Farmacología 
Informe
C Stough
Institución: Swinburne University,
Melbourne Australia
Una Estrategia Eficaz para Reducir el Estrés Laboral
El presente es el protocolo de estudio de un ensayo clínico que intenta determinar si la administración de las vitaminas B reduce el estrés laboral en una población de trabajadores mayores con niveles elevados de estrés laboral.
Publicación en siicsalud
http://www.siicsalud.com/des/resiiccompleto.php/159689
Comentario
Carlos Aníbal Rodríguez
Docente, Organización Internacional del Trabajo, Torino, Italia
Para la Organización Internacional del Trabajo (OIT), el estrés es la respuesta física y emocional a un daño causado por un desequilibrio entre las exigencias percibidas y los recursos y capacidades percibidos de un individuo para hacer frente a esas exigencias. El estrés relacionado con el trabajo está determinado por la organización del trabajo, el diseño del trabajo y las relaciones laborales, y tiene lugar cuando las exigencias del trabajo no se corresponden o exceden de las capacidades, recursos o necesidades del trabajador o cuando el conocimiento y las habilidades de un trabajador o de un grupo para enfrentar dichas exigencias no coinciden con las expectativas de la cultura organizativa de una empresa (EN: Estrés en el trabajo: Un reto colectivo. Servicio de

Administración del Trabajo, Inspección del Trabajo y Seguridad y Salud en el Trabajo - LABADMIN/OSH. Ginebra: OIT, 2016. 62 p.).
Teniendo en cuenta esta definición, que comparto, parece lógico pensar que el estrés necesita prevención y tratamiento a nivel de la organización del trabajo y no terapéutica medicamentosa de aquellos que lo padecen.
Para la prevención del estrés podemos recurrir a la prevención primaria, secundaria y terciaria, según la fase del proceso en que estemos. Entendemos que la prevención primaria hace referencia a eliminar los factores de riesgo y promover un medioambiente de trabajo saludable y solidario. La prevención busca la detección y tratamiento precoces de la depresión y la ansiedad a través de la concienciación de los trabajadores y la promoción de las estrategias de control del estrés. La terciaria implica la rehabilitación y recuperación de las personas que han sufrido o sufren problemas graves de salud producidos por estrés.
A partir de estas convicciones consideramos que no es el camino utilizar fármacos sobre los trabajadores que padecen el estrés; por el contrario, la tarea está en la modificación de las condiciones y medio ambiente de trabajo.
No obstante, señalamos el buen diseño de la investigación clínica que se debe realizar y la validez de los instrumentos que se deben utilizar (particularmente el Occupational Stress Inventory Revised que entendemos se debe tomar también en la selección del sujeto).
Copyright © SIIC, 2019
Teniendo en cuenta esta definición, que comparto, parece lógico pensar que el estrés necesita prevención y tratamiento a nivel de la organización del trabajo y no terapéutica medicamentosa de aquellos que lo padecen.
Para la prevención del estrés podemos recurrir a la prevención primaria, secundaria y terciaria, según la fase del proceso en que estemos. Entendemos que la prevención primaria hace referencia a eliminar los factores de riesgo y promover un medioambiente de trabajo saludable y solidario. La prevención busca la detección y tratamiento precoces de la depresión y la ansiedad a través de la concienciación de los trabajadores y la promoción de las estrategias de control del estrés. La terciaria implica la rehabilitación y recuperación de las personas que han sufrido o sufren problemas graves de salud producidos por estrés.
A partir de estas convicciones consideramos que no es el camino utilizar fármacos sobre los trabajadores que padecen el estrés; por el contrario, la tarea está en la modificación de las condiciones y medio ambiente de trabajo.
No obstante, señalamos el buen diseño de la investigación clínica que se debe realizar y la validez de los instrumentos que se deben utilizar (particularmente el Occupational Stress Inventory Revised que entendemos se debe tomar también en la selección del sujeto).
Copyright © SIIC, 2019
Palabras Clave
Especialidades











Informe
Alberto Mario Cafferata
Columnista Experto de SIIC
Institución: Docente de Posgrado, Universidad Católica Argentina; Codirector diplomatura de lípidos, Universidad Barceló; Presidente de la Sociedad Argentina de Lípidos; Miembro Titular Consejo Argentino de Hipertensión Arterial, Sociedad Argentina de Cardiología
Buenos Aires Argentina
Enfermedad cardiovascular: análisis de los resultados del Estudio HOPE-3
La enfermedad cardiovascular es la principal causa de incapacidad y muerte en el mundo actual; el incremento en la prevalencia de los factores de riesgo, como diabetes, obesidad, sedentarismo, tabaquismo, hipertensión arterial y estrés, contribuye a ello. La adhesión a los tratamientos y a las indicaciones es capaz de reducir un 25% los eventos cardiovasculares graves.
Publicación en siicsalud
Artículos originales > Expertos de Iberoamérica >
http://www.siicsalud.com/des/ensiiccompleto.php/154102
Comentario
Luz Gracia Don
Jefa, Hospital San Martín, Parana, Argentina
El estudio HOPE fue diseñado para evaluar la prevención cardiovascular en pacientes de riesgo intermedio, sin enfermedad cardiovascular, asignados a recibir tratamiento con candesartán 16 mg más hidroclorotiazida 12.5 mg/día, y rosuvastatina 10 mg. Los participantes debían tener cifras de presión arterial sistólica de 138.1 mm Hg y de presión arterial diastólica de 81.9 mm Hg. Se intentó evaluar la disminución del riesgo cardiovascular y la aparición de hipertensión arterial (HTA).
La importancia de la asociación de factores de riesgo es que generan un riesgo exponencial de complicaciones graves, como sucede con la hipertensión arterial y la hipercolesterolemia en relación con el riesgo de accidente cerebrovascular.
El estudio muestra que cuando se combinan las estatinas y los antihipertensivos los eventos cardiovasculares se reducen en un

30%, con un beneficio del 40% en los pacientes con presión más elevada.
Los resultados respaldan un enfoque basado en riesgo para el empleo de las estatinas, en vez del enfoque basado en las concentraciones de colesterol asociado con lipoproteínas de baja densidad (LDLc).
El efecto beneficioso de las estatinas en la prevención cardiovascular, además del descenso de la hipercolesterolemia, parece relacionarse con la mejora de la regulación del sistema autocrino/paracrino dependiente del tejido endotelial vascular mejorando el control de la HTA y de la aterogénesis.
Copyright © SIIC, 2018
Los resultados respaldan un enfoque basado en riesgo para el empleo de las estatinas, en vez del enfoque basado en las concentraciones de colesterol asociado con lipoproteínas de baja densidad (LDLc).
El efecto beneficioso de las estatinas en la prevención cardiovascular, además del descenso de la hipercolesterolemia, parece relacionarse con la mejora de la regulación del sistema autocrino/paracrino dependiente del tejido endotelial vascular mejorando el control de la HTA y de la aterogénesis.
Copyright © SIIC, 2018
Palabras Clave
Especialidades






Informe
Alberto Mario Cafferata
Columnista Experto de SIIC
Institución: Docente de Posgrado, Universidad Católica Argentina; Codirector diplomatura de lípidos, Universidad Barceló; Presidente de la Sociedad Argentina de Lípidos; Miembro Titular Consejo Argentino de Hipertensión Arterial, Sociedad Argentina de Cardiología
Buenos Aires Argentina
Enfermedad cardiovascular: análisis de los resultados del Estudio HOPE-3
La enfermedad cardiovascular es la principal causa de incapacidad y muerte en el mundo actual; el incremento en la prevalencia de los factores de riesgo, como diabetes, obesidad, sedentarismo, tabaquismo, hipertensión arterial y estrés, contribuye a ello. La adhesión a los tratamientos y a las indicaciones es capaz de reducir un 25% los eventos cardiovasculares graves.
Publicación en siicsalud
Artículos originales > Expertos de Iberoamérica >
http://www.siicsalud.com/des/ensiiccompleto.php/154102
Comentario
Juan Ricardo Cortés
Profesor Titular de la Cátedra de Clínica Médica II, Universidad Nacional de Córdoba, Córdoba, Argentina
El estudio tuvo un diseño factorial 2x2. Se definió como criterio primario de valoración la combinación de mortalidad cardiovascular, infarto de miocardio no fatal y accidente cerebrovascular no fatal. El objetivo secundario fue en el que se añade al primario, la presencia de insuficiencia cardíaca, paro cardíaco o necesidad de revascularización. El seguimiento medio fue de 5.6 años. El estudio incluyó 12 705 participantes (54% hombres, con una edad media de 65.7 años). El 37.9% de la población era hipertensa y la media general de tensión arterial (TA) fue 138.1/91.9 mm Hg. El nivel medio del colesterol LDL fue 127.8 mg/dl. Los resultados fueron publicados en el New England Journal of Medicine.
El estudio contó con tres ramas: 1) pacientes en tratamiento antihipertensivo con

16 mg de candesartán/hidroclorotiazida 12.5 mg vs. placebo; 2) enfermos que recibían 10 mg de rosuvastatina vs. placebo, y 3) pacientes asignados a 10 mg de rosuvastatina, más 16 mg de candesartán/hidroclorotiazida 12.5 vs. rosuvastatina 10 mg más placebo vs. candesartán 16 mg/hidroclorotiazida 12.5 mg más placebo vs. dos placebos.
En la primera rama del HOPE 3 no existieron diferencias significativas en el objetivo primario entre los que recibieron tratamiento antihipertensivo vs. placebo (4.1% vs. 4.4%, respectivamente). En el objetivo secundario tampoco se encontraron diferencias entre ambos grupos (4.9% vs. 5.2%).
En el análisis por subgrupos predefinidos, que divide la TA sistólica inicial en tres partes, se mostró que los participantes con TA en el tercio superior (más de 143.5 mm Hg) que recibieron candesartán/hidroclorotiazida tenían tasas significativamente menores del objetivo primario y secundario, siendo neutral el efecto en el tercio medio, e inferior según la cifra de presión arterial basal.
En la segunda rama del HOPE 3, entre los participantes que fueron asignados a recibir rosuvastatina 10 mg/día, el evento primario fue significativamente menor que en el grupo placebo (3.7% vs. 4.8%; HR: 0.76), al igual que el secundario (4.4% vs. 5.7%; HR. 0.75). En el grupo de rosuvastatina se destacó un mayor porcentaje de cirugía de cataratas (3.8% vs. 3.1%, p = 0.02) y síntomas musculares (5.8% frente al 4.7%; p = 0.005) aunque sin diferencias en la interrupción del tratamiento.
La tercera rama del ensayo mostró que en aquellos pacientes que recibieron rosuvastatina 10 mg más candesartán 16/hidroclorotiazida 12.5 mg tenían menor porcentaje de eventos primarios en comparación con placebo (3.6% vs. 5.0%, respectivamente; p = 0.005), al igual que eventos secundarios (4.3% vs. 5.9%; p = 0.003).
Los resultados del estudio HOPE 3 sugieren que en la población de riesgo cardiovascular bajo/intermedio, la rosuvastatina 10 mg es más eficaz para la prevención de eventos cardiovasculares que el candesartán 16 mg más hidroclorotiazida 12.5 mg.
Con los resultados publicados parece claro el beneficio del tratamiento con estatinas en la población de riesgo bajo/intermedio, pero no tanto el tratamiento antihipertensivo, del que se favorecen solo aquellos pacientes con cifras más elevadas de TA, lo cual estimula más la prevención con estatinas.
Copyright © SIIC, 2018
En la primera rama del HOPE 3 no existieron diferencias significativas en el objetivo primario entre los que recibieron tratamiento antihipertensivo vs. placebo (4.1% vs. 4.4%, respectivamente). En el objetivo secundario tampoco se encontraron diferencias entre ambos grupos (4.9% vs. 5.2%).
En el análisis por subgrupos predefinidos, que divide la TA sistólica inicial en tres partes, se mostró que los participantes con TA en el tercio superior (más de 143.5 mm Hg) que recibieron candesartán/hidroclorotiazida tenían tasas significativamente menores del objetivo primario y secundario, siendo neutral el efecto en el tercio medio, e inferior según la cifra de presión arterial basal.
En la segunda rama del HOPE 3, entre los participantes que fueron asignados a recibir rosuvastatina 10 mg/día, el evento primario fue significativamente menor que en el grupo placebo (3.7% vs. 4.8%; HR: 0.76), al igual que el secundario (4.4% vs. 5.7%; HR. 0.75). En el grupo de rosuvastatina se destacó un mayor porcentaje de cirugía de cataratas (3.8% vs. 3.1%, p = 0.02) y síntomas musculares (5.8% frente al 4.7%; p = 0.005) aunque sin diferencias en la interrupción del tratamiento.
La tercera rama del ensayo mostró que en aquellos pacientes que recibieron rosuvastatina 10 mg más candesartán 16/hidroclorotiazida 12.5 mg tenían menor porcentaje de eventos primarios en comparación con placebo (3.6% vs. 5.0%, respectivamente; p = 0.005), al igual que eventos secundarios (4.3% vs. 5.9%; p = 0.003).
Los resultados del estudio HOPE 3 sugieren que en la población de riesgo cardiovascular bajo/intermedio, la rosuvastatina 10 mg es más eficaz para la prevención de eventos cardiovasculares que el candesartán 16 mg más hidroclorotiazida 12.5 mg.
Con los resultados publicados parece claro el beneficio del tratamiento con estatinas en la población de riesgo bajo/intermedio, pero no tanto el tratamiento antihipertensivo, del que se favorecen solo aquellos pacientes con cifras más elevadas de TA, lo cual estimula más la prevención con estatinas.
Copyright © SIIC, 2018
Palabras Clave
Especialidades






Informe
AM Gillis
Institución: University of Calgary,
Calgary Canadá
Estrategias Terapéuticas para la Fibrilación y el Aleteo Auricular
El objetivo del tratamiento de la fibrilación auricular es el alivio sintomático y la mejora de la calidad de vida, además de la reducción de la morbilidad asociada con esta arritmia.
Publicación en siicsalud
http://www.siicsalud.com/des/resiiccompleto.php/135620
Comentario
María Ayelén García
Universidad Nacional de Córdoba, Córdoba, Argentina
En el control de la frecuencia en fibrilación auricular (FA) o aleteo auricular (AA) persistente o permanente, se recomienda mantener una frecuencia cardíaca en reposo de 100 lpm; pueden utilizarse betabloqueantes, bloqueantes cálcicos, digoxina o alguna combinación, de acuerdo con el perfil clínico de cada paciente.
La comparación entre el control del ritmo sinusal (RS) respecto del control de la frecuencia cardíaca en pacientes añosos no ha demostrado superioridad de una estrategia sobre la otra.
En pacientes con insuficiencia cardíaca (IC), la combinación de digoxina y betabloqueantes es una buena alternativa. Se recomienda el uso de betabloqueantes como tratamiento inicial para el control de la frecuencia en pacientes con infarto de miocardio o disfunción sistólica del ventrículo izquierdo, así como también en el posoperatorio de

la cirugía cardíaca y en algunos pacientes con FA relacionada con actividad física.
En el control de la frecuencia, la amiodarona se reserva para casos excepcionales en los que otros fármacos no están disponibles o son insuficientes.
En cuanto a la restauración del ritmo, los autores recomiendan tratamiento de los factores precipitantes antes de los intentos de restablecer o mantener el RS.
Se recomienda una estrategia de control del ritmo para los pacientes con FA o AA que permanecen sintomáticos con control de la frecuencia o en aquellos en los que es poco probable se pueda controlar los síntomas.
La restauración del ritmo en la FA o en la AA de reciente aparición se realiza con más frecuencia utilizando la cardioversión eléctrica. La cardioversión farmacológica es menos efectiva. Los autores hacen referencia a los antiarrítmicos clásicos, agregando la ibutilida, un antiarrítmico de clase III más eficaz para la AA que para la FA, cuyo uso está limitado por el riesgo de torsades de pointes.
Actualmente se ha propuesto el uso de flecainamida y propafenona, con recomendación clase I/nivel de evidencia A, en pacientes sin cardiopatía de base. Un nuevo antiarrítmico, el vernakalant, ya está en uso; actúa preferentemente en la aurícula, retrasa la conducción dependiente de la frecuencia y prolonga la refractariedad. Se observó un 51% de reversión a RS en pacientes con FA de menos de siete días de evolución y en posoperatorio de cirugía cardíaca, aunque fue ineficaz en el AA. El único estudio que comparó vernakalant contra amiodarona mostró superioridad del vernakalant.
La ablación con catéter de la FA (ACFA) se ha convertido en uno de los tratamientos más difundidos de la FA. Los autores sólo hacen referencia y recomiendan la ablación de la unión auriculoventricular y la implantación de un marcapasos permanente en pacientes sintomáticos con frecuencia ventricular durante la FA no controlada a pesar del tratamiento farmacológico. Si el tratamiento farmacológico no consigue una mejora significativa en la calidad de vida del enfermo se deben considerar alternativas farmacológicas a la estrategia de control del ritmo, incluyendo la ACFA.
La confirmación de que la actividad ectópica de las venas pulmonares (VP) es un factor clave dentro del mecanismo de la FA ha llevado al desarrollo de la terapia de aislamiento eléctrico de las venas pulmonares mediante ablación con catéter. Este mecanismo es el predominante en la FA paroxística. En la medida en que se progresa a formas persistentes de mayor duración, la remodelación eléctrica va provocando mayor participación de las paredes auriculares en el mantenimiento de la FA. En esta situación, las técnicas de ablación son variadas y agregan, al aislamiento de las VP, diferentes ablaciones del sustrato auricular. El mayor éxito y las menores complicaciones del procedimiento se aprecian en las formas paroxísticas o persistentes de poca duración. La tecnología actual con diferentes navegadores y catéteres ha permitido enormes avances en la técnica, ampliando las posibilidades de tratamiento de esta arritmia. La eficacia en pacientes con FA paroxística varía entre el 66% y el 87% con un tiempo de seguimiento, en su mayoría, de 12 meses. En estos, la ACFA fue más efectiva que la terapia farmacológica antiarrítmica, que mostró una eficacia de entre el 9% y el 58%, con una reducción de síntomas y mejoría de la calidad de vida sostenida con la ACFA.
En pacientes con FA persistente y persistente de larga duración, la eficacia de la ACFA se encuentra entre el 47% y el 74% si se realizan dos procedimientos. En la subpoblación de pacientes con IC, mostraron mejoría de la FSVI con aumento de la FEY del 21% ± 13% y con mejoría en la respuesta al ejercicio, caminata de seis minutos y calidad de vida. Otros mostraron disminución del diámetro de la AI en un 10%-20% por remodelación auricular inversa.
El taponamiento cardíaco es la complicación grave más frecuente asociada al ACFA, con una incidencia de alrededor del 1%. La tasa de mortalidad es de 0.1%.
De acuerdo con lo revisado en el artículo, los autores no evalúan la utilidad del ecocardiograma, ya sea transtorácico (ETT) o transesofágico (ETE), en la FA.
En la ACFA se evalúa con ETT el tamaño de la AI y se descarta cardiopatía estructural, con el ETE también se excluye la presencia de trombos.
En el FA de menos de 48 horas de duración puede realizarse cardioversión sin ETE, prácticamente sin riesgo de ACV. Si hay dudas o duración mayor de 48 horas, se debe realizar ETE para descartar la presencia de trombos previa a la cardioversión. El ETT aporta información para guiar la decisión clínica, aunque no puede excluir la presencia de un trombo en la orejuela izquierda (OI). La disfunción auricular izquierda/orejuela puede persistir durante cuatro semanas o más luego de la cardioversión. En el manejo antitrombótico, los predictores independientes de embolia por ETE son la presencia de trombo en la AI, las placas aórticas complejas, el contraste espontáneo y las velocidades bajas en la OI. El método de elección para detectar trombos es el ETE con transductor omniplanar, siendo la OI la fuente dominante de embolia (> 90%) en la FA no valvular. La anticoagulación precardioversión puede obviarse si el ETE descarta trombo, contraste espontáneo o placa aórtica compleja. Si hay trombo, se debe anticoagular al menos tres semanas y repetir el ETE. Si el trombo se disolvió, se puede cardiovertir, pero si sigue detectándose se debe cambiar a estrategia de control de la frecuencia.
Copyright © SIIC, 2017
Bibliografía
En el control de la frecuencia, la amiodarona se reserva para casos excepcionales en los que otros fármacos no están disponibles o son insuficientes.
En cuanto a la restauración del ritmo, los autores recomiendan tratamiento de los factores precipitantes antes de los intentos de restablecer o mantener el RS.
Se recomienda una estrategia de control del ritmo para los pacientes con FA o AA que permanecen sintomáticos con control de la frecuencia o en aquellos en los que es poco probable se pueda controlar los síntomas.
La restauración del ritmo en la FA o en la AA de reciente aparición se realiza con más frecuencia utilizando la cardioversión eléctrica. La cardioversión farmacológica es menos efectiva. Los autores hacen referencia a los antiarrítmicos clásicos, agregando la ibutilida, un antiarrítmico de clase III más eficaz para la AA que para la FA, cuyo uso está limitado por el riesgo de torsades de pointes.
Actualmente se ha propuesto el uso de flecainamida y propafenona, con recomendación clase I/nivel de evidencia A, en pacientes sin cardiopatía de base. Un nuevo antiarrítmico, el vernakalant, ya está en uso; actúa preferentemente en la aurícula, retrasa la conducción dependiente de la frecuencia y prolonga la refractariedad. Se observó un 51% de reversión a RS en pacientes con FA de menos de siete días de evolución y en posoperatorio de cirugía cardíaca, aunque fue ineficaz en el AA. El único estudio que comparó vernakalant contra amiodarona mostró superioridad del vernakalant.
La ablación con catéter de la FA (ACFA) se ha convertido en uno de los tratamientos más difundidos de la FA. Los autores sólo hacen referencia y recomiendan la ablación de la unión auriculoventricular y la implantación de un marcapasos permanente en pacientes sintomáticos con frecuencia ventricular durante la FA no controlada a pesar del tratamiento farmacológico. Si el tratamiento farmacológico no consigue una mejora significativa en la calidad de vida del enfermo se deben considerar alternativas farmacológicas a la estrategia de control del ritmo, incluyendo la ACFA.
La confirmación de que la actividad ectópica de las venas pulmonares (VP) es un factor clave dentro del mecanismo de la FA ha llevado al desarrollo de la terapia de aislamiento eléctrico de las venas pulmonares mediante ablación con catéter. Este mecanismo es el predominante en la FA paroxística. En la medida en que se progresa a formas persistentes de mayor duración, la remodelación eléctrica va provocando mayor participación de las paredes auriculares en el mantenimiento de la FA. En esta situación, las técnicas de ablación son variadas y agregan, al aislamiento de las VP, diferentes ablaciones del sustrato auricular. El mayor éxito y las menores complicaciones del procedimiento se aprecian en las formas paroxísticas o persistentes de poca duración. La tecnología actual con diferentes navegadores y catéteres ha permitido enormes avances en la técnica, ampliando las posibilidades de tratamiento de esta arritmia. La eficacia en pacientes con FA paroxística varía entre el 66% y el 87% con un tiempo de seguimiento, en su mayoría, de 12 meses. En estos, la ACFA fue más efectiva que la terapia farmacológica antiarrítmica, que mostró una eficacia de entre el 9% y el 58%, con una reducción de síntomas y mejoría de la calidad de vida sostenida con la ACFA.
En pacientes con FA persistente y persistente de larga duración, la eficacia de la ACFA se encuentra entre el 47% y el 74% si se realizan dos procedimientos. En la subpoblación de pacientes con IC, mostraron mejoría de la FSVI con aumento de la FEY del 21% ± 13% y con mejoría en la respuesta al ejercicio, caminata de seis minutos y calidad de vida. Otros mostraron disminución del diámetro de la AI en un 10%-20% por remodelación auricular inversa.
El taponamiento cardíaco es la complicación grave más frecuente asociada al ACFA, con una incidencia de alrededor del 1%. La tasa de mortalidad es de 0.1%.
De acuerdo con lo revisado en el artículo, los autores no evalúan la utilidad del ecocardiograma, ya sea transtorácico (ETT) o transesofágico (ETE), en la FA.
En la ACFA se evalúa con ETT el tamaño de la AI y se descarta cardiopatía estructural, con el ETE también se excluye la presencia de trombos.
En el FA de menos de 48 horas de duración puede realizarse cardioversión sin ETE, prácticamente sin riesgo de ACV. Si hay dudas o duración mayor de 48 horas, se debe realizar ETE para descartar la presencia de trombos previa a la cardioversión. El ETT aporta información para guiar la decisión clínica, aunque no puede excluir la presencia de un trombo en la orejuela izquierda (OI). La disfunción auricular izquierda/orejuela puede persistir durante cuatro semanas o más luego de la cardioversión. En el manejo antitrombótico, los predictores independientes de embolia por ETE son la presencia de trombo en la AI, las placas aórticas complejas, el contraste espontáneo y las velocidades bajas en la OI. El método de elección para detectar trombos es el ETE con transductor omniplanar, siendo la OI la fuente dominante de embolia (> 90%) en la FA no valvular. La anticoagulación precardioversión puede obviarse si el ETE descarta trombo, contraste espontáneo o placa aórtica compleja. Si hay trombo, se debe anticoagular al menos tres semanas y repetir el ETE. Si el trombo se disolvió, se puede cardiovertir, pero si sigue detectándose se debe cambiar a estrategia de control de la frecuencia.
Copyright © SIIC, 2017
Bibliografía
Consenso de Fibrilación Auricular. Sociedad Argentina de Cardiología, Área de Consensos y Normas. Revista Argentina de Cardiología 83(Supl. 1), 2015.
Palabras Clave
Especialidades




ua81618